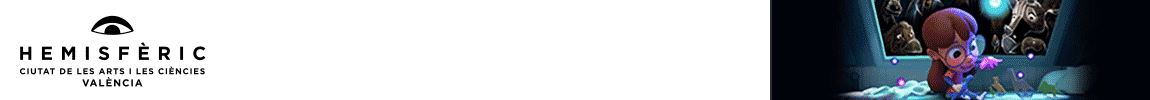Para Sara.
¿Cuál es el precio de la felicidad?, se preguntaron más tarde. Llevaban trabajando juntos mucho tiempo. Hacía dos meses que no se veían las caras por culpa de la reclusión a la que se habían visto forzados a causa de la pandemia. Habían hablado por teléfono, eso sí, alguna conferencia por video-chat, correos electrónicos, pero, desde que se decretó el Estado de Alarma, no habían podido encontrarse frente a frente, en persona.
Pero esa mañana tenían que despachar unos asuntos y, libres ya de limitaciones que les obligaran a estar encerrados en sus viviendas, levantadas parcialmente las restricciones de movilidad, quedaron para tomar un café. Hacía un día espléndido. De hecho, hacía incluso más calor de lo habitual para esa época del año (adelanto del verano que se avecinaba). Un cielo azul celeste, tirando casi a blanco según se aproximaban las horas del mediodía, protegía una ciudad que, a sus ojos, parecía levantarse de un largo letargo. En las calles, la gente volvía a desplazarse, más o menos ocupada, de un lado para otro. Había más viandantes que coches (señal de que las cosas no habían vuelto del todo a la vieja normalidad) y, plantado frente a un paso de peatones, a él le pareció que esperar a que el semáforo cambiara del rojo al verde era una auténtica bobada.
Llegó cinco minutos tarde a la reunión. En casa, se había entretenido con unos correos antes de salir. Rápidamente, buscaron un sitio donde sentarse. Tras tantear sin éxito las terrazas de los bares de las calles principales, mucho más concurridas, encontraron una mesa en un local pequeño que había en una vía lateral peatonal. Despacharon en poco tiempo los asuntos que habían servido de pretexto para la cita y empezaron a charlar de otras cosas. Hablaron del virus, desde luego. “La gente está muy nerviosa”, dijo ella. Tras la apariencia de calma, latía un cierto estado de ansiedad que lo impregnaba todo. La incertidumbre por el futuro, la posibilidad de un contagio, un rebrote que les devolviera a un encierro más estricto, eran amenazas (intangibles) que sobrevolaban la psique colectiva de una sociedad que, a pesar de lo que había vivido, no parecía creerse lo que le estaba pasando. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que no tiene forma corpórea y que puede estar acechando en cualquier parte? Incógnitas que, a pesar de la información que destilaban a todas horas los medios de comunicación, no parecían tener una respuesta clara, lo que, creyeron, alimentaba todavía más esa ansiedad general.
De ahí pasaron a la política, otro tema candente. Y qué país, se dijeron. Vaya desastre. No hay por dónde cogerlo. Tiraron de los hilos y descubrieron un presente poco esperanzador (de lo que pase mañana ya ni hablamos, concluyeron). Todo estaba enrevesado. Se habían perdido los referentes o los que había no parecían aportar demasiada confianza. Y aunque discreparon, como es lógico, en esto o en aquello, en un país tan polarizado en el que era difícil dirimir las diferencias sin exaltar la pasión, hablaron tranquilamente sin tener miedo a exponerse, habitando cómodamente espacios teñidos de grises sin temor a que nadie los empujara hacia un blanco o un negro que, más que aclarar las cosas, las acaban enredando sin dar una solución, sino más enfrentamiento. Porque en esto, como en la vida, caer en respuestas absolutas es siempre y por principio, una temeridad. No merece la pena entrar en más detalles, no por esquivar la posible crítica del lector, sino para dejar a nuestros dos personajes más tranquilos y no desviarnos del tema.
Al hablar de sí mismos, se descubrieron que, siendo diferentes, tenían en el fondo muchas cosas en común. Ella dijo de sí misma que era tirando a tímida. Él aparentaba ser más extrovertido. O quizá fuera al revés. En realidad, no importa. Lo que realmente importa, vendrían a decirse, es que, fuera como fuera cada uno, en público o en privado, eran dos personas tratando de sobrevivir a la obligación o necesidad, según se mire, de relacionarse en un mundo lleno de incertezas. En una mano, la tentación de la soledad. En la otra la casi completa seguridad de que cuántas más relaciones mantengamos, más posibilidades tendremos de llevarnos una enorme decepción. Y, sin embargo, a pesar de los problemas, como diría Woody Allen, “necesitamos los huevos”.
Hablar es una de las habilidades que nos distinguen como seres humanos. Y aunque a veces nos cansamos cuando hablamos demasiado (de escucharnos, de escuchar a los demás), qué duda cabe que, en nosotros, es una necesidad básica. Y quizá ahí estuviera el meollo del asunto. Dos meses encerrados en sus casas les habían privado del sano placer de la conversación y ahora que lo habían retomado, lo saborearon como dos niños con zapatos nuevos (o a los que sus padres les han comprado la última consola; que digo que habrá que actualizar el dicho). Habían escogido bien. La mesa en la que estaban sentados se encontraba en una zona a la sombra, lo que mitigaba la presión del calor de aquel mediodía de una primavera que pensaron en algún momento que este año ya no podrían saborear. Una suave brisa recorrió, de repente, el callejón. La sintieron en la espalda, en los brazos, en sus nucas. El café caliente y en su punto justo. Negro y espeso. Dos dedos, la taza medio vacía o medio llena, según se mire.
A propósito de la conversación, tras valorar los extremos, en medio de tantos fuegos cruzados, se apresuraron a concluir que lo bueno de la vida estaba en esos pequeños placeres. Y quizá todo fue porque hacía tanto tiempo que no practicaban la costumbre de reunirse con otras personas, que lo de siempre les pareció, de repente, otra cosa, algo nuevo. Pensemos la situación. Un día cualquiera de entre semana. A ser posible, primavera. Una calle peatonal retirada del ajetreo de las vías principales. Una suave brisa que alivie el calor. Dos amigos. Una conversación animada. En la mesa, un café cargado. Corto y espeso. Negro como la noche. Un ligero toque de crema flotando en la superficie de la taza. ¿Cuál es el precio de la felicidad?, se preguntaron. A día de hoy: un euro con veinte céntimos. Eso es todo. GERARDO LEÓN