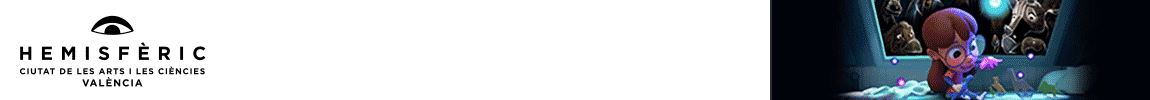Todo empezó de manera bastante casual, como una mera excusa para estirar un poco las piernas. Al cuarto o quinto día de confinamiento, empecé a sentir cómo los músculos de mi cuerpo empezaban a entumecerse, y si a eso le añadimos el hecho de que yo nunca he sido de natural propenso a hacer deporte, llegué a la conclusión de que, si no quería acabar en una silla de ruedas para el resto de mis días, debía moverme un poco.
Los primeros ejercicios consistieron en dar breves carreras desde el cuarto de los niños, que está al fondo de la casa, hasta el comedor, junto a la puerta de entrada. El problema es que, en el caso de una familia media como la mía, nuestro piso es muy pequeño y, o bien cuando empezaba a calentarme llegaba enseguida al otro extremo, chocando en ocasiones contra la pared, o bien acababa por tropezar con alguno de mis hijos, mi pareja o un perro enorme y muy peludo que tenemos, haciendo la convivencia, ya de por sí complicada estos días, un poco más difícil. Fue, de esta forma, como me animé a explorar nuevas y más extensas fronteras. Primero de manera clandestina, y amparándome en el pretexto de sacar la basura a la calle, empecé a dar algún paseo por las escaleras del edificio donde vivo. Luego dejé las excusas y salía por salir. Al principio, lo hacía como a las diez de la noche, cuando creía que nadie podría verme. Luego, a medida que fui cogiendo confianza, fui ampliando mis horarios a cualquier otro momento del día. Si, por casualidad, me encontraba durante una de estas caminatas con alguno de mis vecinos, le saludaba cortésmente, disimulando, tratando, eso sí, de mantener la distancia aconsejada por las autoridades para evitar un contagio. Si, de acuerdo con las normas de cortesía, ese vecino me preguntaba, ¿qué?, ¿a dar un paseo?, yo me reía y me hacía pasar por tonto, como si fuera una broma, evitando responder. A ver cuándo se acaba esto, le decía, con torpeza, para esquivar su atención sobre mí. Y el otro se enfadaba o, según el caso, me devolvía algún comentario jocoso sobre el asunto, nos reíamos un rato y, luego, nos separábamos sin más.
Vivo en un séptimo piso. Son ciento doce escalones desde el patio que da a la calle hasta la puerta de mi casa. Ocho escalones por tramo, dieciséis entre cada piso. Si hacía el ejercicio tres veces al día, eran trescientos treinta y seis escalones. Una buena suma. Reconozco que, en mis primeros intentos, me costó un poco. Tantos años subiendo y bajando en el ascensor habían dejado mis muslos algo remisos para un ejercicio tan exigente. Pero según iban pasando los días de encierro y fui aumentando mi frecuencia de paseos por las escaleras, la cosa fue mejorando. En mis primeras salidas, me sentía consciente de cada escalón, de cada piso que superaba. El primero, el segundo, ¿aún voy por el cuarto?, me decía. Y así. Pero más tarde, había ocasiones en las que llegaba a perder la conciencia de mí mismo y, abstraído a causa de cualquier pensamiento tonto que se cruzara por mi mollera, creyendo haber empezado, ya había llegado arriba. ¿Un milagro? No, solo es una simple cuestión de práctica, me dije. Pero no, estaba equivocado. Había algo más. Tuve que haberme dado cuenta mucho antes.
Y es que, dado mi carácter terco y por aburrimiento, lo que en un primer momento se presentaba como una actividad saludable, empezó a ocuparme buena parte de mis horas, llegando a desatender, incluso, algunos de mis compromisos con mi familia, hecho que me supuso no pocas discusiones con mi mujer y algún que otro disgusto con los niños, que se sentían frustrados porque ya no recibían por mi parte la atención debida. Sea por la obligación de estar enclaustrado, sea porque el ejercicio favorecía mi alicaído estado de ánimo, pronto mis escapadas a la escalera se convirtieron en una obsesión. A veces, incluso, llegaba a soñar con ello. En mis sueños, más libre que en la realidad material cotidiana, subía y bajaba mis escaleras tantas veces como quería y me sentía muy feliz. Un día, sin embargo (¿estaba despierto o soñando?), pasó algo muy extraño.
Si soy sincero, no sé cómo empezó todo. Yo estaba bajando las escaleras en dirección a la calle, eso sí lo recuerdo. Bajaba y bajaba, pero no llegaba nunca a ningún sitio. Me sentí desorientado. ¿Cuánto tiempo llevo bajando?, me dije. Preocupado por si me había perdido, empecé a subir de nuevo, pero tampoco llegaba a ninguna parte. Bajé otra vez. Y luego, volví a subir. Como, después de un buen rato, tampoco parecía alcanzar ninguna meta reconocible, me detuve. Traté de concentrarme. Muy bien, ¿en qué piso vives?, pensé. En el séptimo. ¿Y dónde estás ahora? En el quinto. Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer, dije ahora en voz alta, por animarme. Y así, empecé a subir de nuevo. Pero, al cabo de un tiempo me di cuenta de que me había olvidado del piso donde vivía. ¿Y la puerta? Veintiséis. Casualmente, llegué sin saber cómo frente a este número, pero, para mi sorpresa, la llave que llevaba en el bolsillo del pantalón no encajaba en la cerradura. Llamé al timbre de la puerta, pero nadie respondió. Así, continué subiendo. Y luego, bajando. Y luego volví a subir y, más tarde, a bajar. Estaba desesperado. Por un momento, llegué a creer que podría estar subiendo y bajando toda mi vida, que moriría, solo y derrotado, en aquellas oscuras escaleras. Suerte que, por casualidad, en uno de mis tantos trayectos arriba y abajo, unos vecinos abrieron la puerta de su casa y, viéndome triste y confundido, se ofrecieron a acogerme.
Era una pareja de jubilados que no había visto nunca en mi bloque. Ellos me tratan bien. Yo les doy conversación y, a cambio, permiten que me aloje en su casa sin pedirme nada (me habría parecido justo que me exigieran algún tipo de pago en forma de alquiler o contraprestación por los gastos que les ocasiono, no soy un tipo que coma, precisamente, de forma frugal). Me han dicho que tienen dos hijos, pero que no les llaman nunca ni van a visitarles (ni ahora, ni antes de la expansión de la pandemia), así que mi modesta compañía les ha animado un poco su soledad. A día de hoy, tengo una de sus habitaciones reservadas para mi uso y, aunque poseo pocas cosas propias, me siento relativamente cómodo. Un día, les pregunté en qué piso vivían, pero se hicieron los despistados y no quisieron contestarme, supuse que para no darme ninguna pista y evitar, así, que huyera de la casa.
A veces, la vida en mi nueva casa es un poco aburrida. Como no me muevo mucho, me siento un poco agarrotado, así que, de tanto en tanto, cuando la pareja se marcha a la cama después de cenar, les quito las llaves de la puerta y me voy a dar un paseo por las escaleras. GERARDO LEÓN