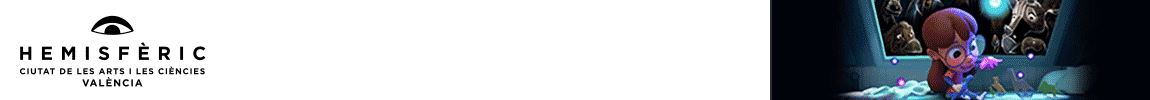“Apartados del estrés y del ritmo acelerado de nuestras vidas cotidianas, en lugar de mirar esta situación como un inconveniente, debemos aprovecharla como una oportunidad que se nos brinda para buscarnos a nosotros mismos”, dijeron en un artículo de una revista digital los que saben de estas cosas, a modo de consejo para sobrellevar el encierro. Y a ese plan me atuve. Y fui tan concienzudo en la tarea que, al final, me encontré. Y lo que vi, sinceramente, no me gustó nada.
Y es que, claro, el mayor problema que tienes al pasar tanto tiempo contigo es que puede llegar un día, después de darle muchas vueltas al problema tratando de esquivarte, en que descubras que eres un auténtico imbécil. Hay muchas cosas de mí que he descubierto recientemente que no soporto. No me gusta olvidarme de limpiar la bañera después de darme una ducha, lo dejo todo francamente asqueroso. No lo hago adrede, ya lo sé, ni pretendo que nadie lo limpie en mi lugar, pero es una manía intolerable y, sobre todo, muy poco higiénica, que bien podría eliminar de mis hábitos si hiciera un pequeño esfuerzo. Tampoco resulta de mi agrado esa costumbre de dejar los libros que no me gustan por la mitad. Me parece una falta de respeto hacia el autor al que, por muy mala que sea la obra, le ha costado mucho tiempo, años quizá, pergeñarla. Además, ¿qué sé yo de estas cosas para juzgar de esa manera tan severa el trabajo de otros? ¿Lo habría hecho mejor, acaso? Cuando abres un libro, igual que cuando pagas una entrada para el cine, estás firmando un contrato y, en esta sociedad en la que vivimos, nadie incumple sus contratos, so pena de ser denunciado ante la ley (cosa que quizá haga conmigo mismo cuando todo esto termine).
No me gusta la forma tan descuidada que tengo de abandonar durante días la ropa que he usado en medio de la habitación o, después de lavarla, lo mal que la ordeno en los cajones del armario sin ni siquiera darle una ligera sacudida (de la plancha, ni hablamos). No me gusta, me irrita mucho, cómo pongo los pies encima de la mesa cuando estoy viendo la televisión. Que no me sacuda los pies, cuando llego a casa, en el felpudo de la entrada (aunque es verdad que ahora salgo poco, también me he percatado de eso; es lo que tiene esto de mirarse durante todo el día). No me gusta, lo desprecio, esa manía impertinente de rascarme las orejas cuando algo me pone un poco nervioso. O esa otra costumbre, también muy desagradable, de hurgar entre los dedos de mis pies (aunque me relaja mucho, si soy sincero, no sé por qué lo hago). No me gusta, me parece intolerable, comer sin masticar, sorber la sopa, hablar a voz en grito cuando sé que no hace falta o, si alguien me llama la atención por ello, hablar todavía más alto. No me gusta que no me guste que me lleven la contraria. Depender de los demás. Que me pidan un favor, aunque lo deba. No me gusta, lo odio, alagar al prójimo y, por contra, me encanta que me adulen, sentirme relevante y, si lo pienso, mirar a la gente por encima del hombro (esto es algo que hago sin pensar, pero es que me sale así).
Pero quizá lo que más me molesta de mí mismo, lo que me irrita de verdad, en serio, es que parece que tengo una opinión para casi todo. En este sentido, debo anunciar, con gran sentimiento de culpa, que no existe un tema de debate que se me resista. Da igual la materia que trate, ya sea ciencia (aunque, si hago memoria, nunca fui muy bueno en esto), música, pintura, libros o economía, da lo mismo. Aunque en mi fuero interno sé que ignoro muchas cosas, siempre tengo un juicio bien formado que, además, expongo con absoluta determinación. Cuando planteo una idea, y esto es lo más relevante, no suelo retractarme nunca y si alguien me demuestra que estoy equivocado, tengo una estrategia que me resulta infalible: negar que dije lo que dije y rectificar sobre la marcha. Así, y aprovechándome de la mala memoria que suele tener la gente, siempre salgo victorioso en todas las discusiones. Me he dado cuenta de que me gusta mucho escucharme, cosa que, les juro, hasta ahora no sabía que hacía. Y si el otro (o los otros) se resisten a mis argumentos, tengo cierta habilidad para, en el momento adecuado, soltar una broma humillante que los deje en su sitio y sin apenas tiempo para devolver el golpe. Yo sé, también me he dado cuenta, que este problema de ego lo tiene hoy en día muchas personas, no soy tan original. Pero ahora que me veo desde fuera, me he percatado de que, en estas cuestiones, soy un maestro muy destacado. En fin, que soy un tipo inaguantable.
Lo he estado meditando y, después de valorarlo muy tranquilamente estos días de reclusión, me he dicho que, cuando acabe todo este asunto del virus, debo cambiar un poco. Claro que, bien mirado, podría empezar ahora mismo, si quisiera. Pero no me da la gana. Chico, de verdad, qué asco que me doy. GERARDO LEÓN