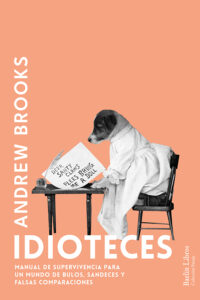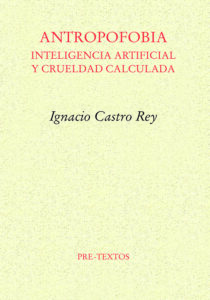Alianza Editorial · 2020
Había muchas razones por las que acercarse a la autobiografía de Woody Allen. La primera era, por su puesto, que hablamos de Woody Allen, claro, uno de los directores más influyentes del cine estadounidense de los últimos ¡50 años! Ya en sus inicios como cómico, Allen revolucionó el mundo de la llamada stand up comedy para empujarla hacia nuevos límites con unos textos que mezclaban referencias culturales (desde la filosofía al psicoanálisis, pasando por las artes plásticas o la literatura) con vivencias personales, algo que hoy puede considerarse muy común, pero que, allá por los años sesenta del siglo pasado, supuso toda una novedad si tenemos en cuenta que la mayoría de cómicos de la época se dedicaban a contar una serie de chistes más o menos divertidos sin más pretensión que la de entretener. Allen también divertía, pero lo hacía desde una visión ácida y sutil de la vida, una mezcla de la locuacidad y el absurdo de Groucho Marx, uno de sus grandes referentes, y ciertas temáticas “intelectuales” más acorde con una sociedad que ya apuntaba hacia el individualismo contemporáneo. Allen hablaba de religión, de la muerte, de Freud, de Dostoyevski, y ponía en primer plano a un yo que hoy es omnipresente en casi cualquier forma de expresión narrativa, mucho más en el terreno de la comedia.
Ya como director de cine, y tras sus primeras propuestas dentro de la comedia de gags, algunas más o menos ingeniosas, otras realmente brillantes incluso para los estándares actuales (¿quién produciría ahora una película como La última noche de Boris Grushenko? – Love and Death, en el original-), Allen, emulando a su manera a maestros como Bergman o Fellini, marcaría las pautas de buena parte de la producción cinematográfica y televisiva de las siguientes décadas. ¿Serían posible series como Seinfeld o, más recientemente, Girls, o el cine de tantos y tantos directores, como Noah Baumbach, (para quien suscribe, un imitador menor) sin películas como Manhattan, Anne Hall o Hannah y sus hermanas? Ponga usted a un grupo de individuos urbanitas, mezcle un poco de comedia con algún elemento trágico, la ciudad de Nueva York de fondo y algunos conflictos existenciales (ese yo en apuros del que hablábamos), y ya tenemos la fórmula. Incluso en culturas tan alejadas como la nuestra, Allen ha tenido una enorme influencia (David Trueba, Cesc Gay…).
Y sí, es cierto que Woody Allen ha hablado muchas veces sobre su cine, por lo que, aunque en este libro revisa toda su filmografía, siendo más prolijo en lo que se refiere a sus películas hasta los años noventa que del resto, esta parte puede resultar algo escasa en detalles. Pensemos que Allen ya se había explayado sobre estos asuntos en el imprescindible libro-entrevista que elaboró durante años junto el periodista Eric Lax, Conversaciones con Woody Allen. Ahora, incide en algunas de las ideas que ya había expuesto. Pero quizá esto no sea lo más relevante. Lo relevante es la manera en cómo cuenta esas mismas cosas.
Tropezamos aquí con otra de las razones por las que uno tenía interés por leer este libro. En el caso del cine, no es tan frecuente que, al margen de su curiosidad documental, nos enfrentemos a un texto autobiográfico cuya calidad sobrepase el contenido ralo, es decir, la sucesión de momentos que hayan coronado una vida. Y es que, como él mismo reconoce, Woody Allen es, ante todo, escritor. Y se nota. A propósito de nada es un libro que, sencillamente, se devora desde la primera página hasta la última. Una lectura amena como pocas. Amena y, al mismo tiempo, aguda e inteligente, cosa menos frecuente todavía. Estamos ante el mejor Woody Allen. Si pensabas que, con sus últimos trabajos para la pantalla, había perdido parte de su chispa para el humor o su fina mirada sobre las complejidades de la existencia humana, aquí luce como en sus mejores momentos. Leyendo este libro, recorriendo sus anécdotas de infancia, juventud y, más tarde, su complicada vida adulta, sentimos que repasamos de nuevo los fotogramas de sus mejores películas, las ya mencionadas u otros títulos como La rosa púrpura del Cairo, Días de radio, Delitos y faltas, Interiores, Septiembre, Otra mujer o Zelig (¿no es acaso la vida como un falso documental, la búsqueda de un yo medio real, medio ficción, enfrascado en una lucha entre el cómo nos miran los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos?). Y aquí nos encontramos con la primera sorpresa. Es común en las entrevistas que Allen rechace cualquier intento de alinearle con sus propios personajes. Y, hasta cierto punto, esto es rigurosamente cierto (volveremos enseguida sobre esta cuestión, pues, podríamos decir, que es la piedra angular de este libro). Pero, contada ahora por él mismo, no podemos dejar de ver hasta qué punto su vida ha servido, como poco, de materia prima de buena parte de sus mejores narraciones. El Allen de ficción no es el Allen real, por supuesto, pero su vida está ahí, en la base, y este libro lo confirma.
Pero si decimos que con la lectura de A propósito de nada pasamos por esa misma experiencia cinética que suponen sus mejores trabajos, esto es así tanto por el fondo, como por la forma. En el fondo porque, contra todo pronóstico, Allen sigue en plenitud como analista de eso que podríamos llamar la experiencia humana, que es, al fin y al cabo, de lo que trata todo su cine. De sus alegrías y felices encuentros, de sus muchos y retorcidos desencuentros o infortunios. A sus más de ochenta años, Allen sigue sintiendo asombro y una curiosidad u ojo clínico para analizar las muchas tonterías que somos capaces de hacer. Tonterías que, como veremos, traerán consecuencias a veces profundamente dolorosas. Estamos ante un hombre racional frente a lo absurdo e irracional del ser humano contemporáneo, de sus afortunadas vivencias, de los delirios de su desbaratado corazón, de nuestras muchas incongruencias. Y claro, como buen perdedor que es, en este terreno Allen ha disfrutado de tantos éxitos como ha cosechado estrepitosos fracasos. Son esas dos caras las que conviven aquí, prístinas, expuestas de manera cruda, pues Allen ha venido a sincerarse de manera descarnada, piense lo que piense cada uno sobre él. ¿Y no son acaso todos sus personajes así, luz y oscuridad, humor y drama, certezas y profundas inseguridades, individuos sometidos a los crueles o alegres vaivenes del deseo y el azar?
Hablábamos del fondo, pero en la forma nos encontramos ante el Allen más inspirado que hayamos podido leer o escuchar en las últimas décadas. Allen toma de la mano al lector y lo lleva literalmente por donde le da la gana. Como en sus mejores guiones, puede sumergirnos en la más profunda de las reflexiones para, cuando menos lo esperas, soltar un chiste que le robe a ese instante toda su falsa gravedad. Ese golpe de efecto, bien ensayado durante décadas, brilla aquí en toda su eficacia. La vida es eso serio y profundo y, a la vez, ridículo y ligero que nos sucede todos los días, nos dice en cada párrafo. Y claro, te desarma. Un par de ejemplos. En un momento dado, Allen da cuenta de su amistad con Jena Doumanian, productora de muchas de sus películas. Doumanian llegó a ser, más que una amiga, una confidente. “No había secretos entre nosotros, teníamos una relación más íntima que si fuéramos parientes”, escribe Allen, mientras uno va comprendiendo y adentrándose en esa estrecha relación que, para nuestra desdicha, se da pocas veces en la vida. “Esta extrema y placentera intimidad perduró durante varias décadas… hasta que la demandé”. Con uno solo giro de verbo, Allen nos enfrenta de forma, a la vez, satírica y lúgubre, a los grises vericuetos de las relaciones humanas. Nos hace reír y, al mismo tiempo, deja una huella profunda en nuestro corazón al hacernos partícipes de uno de los episodios más difíciles de su biografía profesional y sentimental. Lo mismo sucede en este otro pasaje en el que, tras exponer su turbia relación con Mia Farrow, escribe: “No creo en el más allá y realmente no veo qué importancia pueda tener que la gente me recuerde como un cineasta o como un pedófilo o que no me recuerden en absoluto. Lo único que pido es que esparzan mis cenizas cerca de una farmacia”. Habrá a quién esto le pueda parecer solo una ingeniosa frivolidad. No lo es en absoluto. En ese mismo sentido, la última línea del libro es simplemente maravillosa. No, no la reseñaremos, tendrán que llegar a ella por su propio pie. Y puede que, después de leer este párrafo tenga usted la tentación de agarrar el libro y echar un ojo a esa última frase. Es decisión suya, aunque no se lo aconsejo. Si no has hecho todo el itinerario, no es lo mismo.
Otro ejemplo de que no estamos ante un mero junta-letras más o menos ocurrente, lo encontramos cuando se pone un poco más serio. Es el caso de los pasajes en los que habla de su relación con la ciudad de Nueva York y de ese paisaje que veía a través de la ventana de su apartamento de Manhattan. “Las tormentas de nieve y las ventiscas eran experiencias distintas, pero igualmente imponentes. Despertarme cada mañana de invierno y ver cada centímetro de Central Park cubierto de nieve; y la ciudad, silenciosa y vacía (…) La misma excitación tenía lugar en abril, cuando uno podía ver cómo iban brotando los árboles. Al principio apenas, al día siguiente, un poco más. Luego, unos pocos días después, bum, verde por todas partes, la primavera ha llegado a Manhattan, y en Central Park ves cómo se abren y despliegan capullos y pétalos y el aire huele a nostalgia y sientes deseos de matarte. ¿Por qué? Porque es tan hermoso que no se puede soportar; la glándula pineal segrega Zumo de la Melancolía Indescriptible y no sabes dónde meter todos esos sentimientos que corren en estampida en tu interior, y Dios no permita que en ese momento tu vida amorosa no esté yendo muy bien. Trae el revolver”. Puro cine.
Y así, llegamos al momento de abordar el gran tema. Y aunque uno a priori no tenga el más mínimo interés por perder demasiado tiempo en el caso Allen-Farrow, lo cierto es que éste ocupa una buena porción del texto, cosa que nos obliga a tratarlo. Por eso y porque, de alguna forma, se convierte en el suceso capital sobre el que gira y que parece dar finalmente sentido a este texto. O más precisamente, hablaremos de su relación con una de las hijas adoptivas de Farrow, Soon-Yi.
Tratábamos hasta este punto de la crónica de enumerar algunas de las razones por las que podía resultar interesante acercarse a esta autobiografía. Muchos de estos motivos entran en el terreno de lo esperado. Otros corresponden al espacio de lo imprevisible. Porque resulta una divertida (y dura) sorpresa descubrir, anticipábamos más arriba, hasta qué punto Allen se desnuda a lo largo de estas páginas. Lo hace, por supuesto, en el terreno del arte, colocándose abiertamente como un autodidacta de gustos variados, pero poco ortodoxos. Allen prefiere a Chaplin que a Buster Keaton (aunque no le gusta El gran dictador o Monsieur Verdoux), lo cual en ciertos círculos puede resultar una blasfemia. Nunca ha visto una representación de Hamlet, no ha leído Ulises de Joyce, ni El Quijote, ni Lolita, ni 1984, ni a Virginia Woolf, ni a Brontë ni a Dickens y sí la única novela que escribió Joseph Goebbels. Le gusta mucho Hitchcock, pero no Vertigo, y deplora clásicos como Con faldas y a lo loco, La fiera de mi niña o ¡Qué bello es vivir! Pero es que Allen solo se ve impelido a hablar y decir lo que piensa, no lo que otros esperan que diga o piense.
Pero si esto es una curiosidad más o menos pícara, es en el plano personal cuando Allen realmente se expone. Por partes. Lo primero que cabría decir es que, en toda relación amorosa hay, al menos, dos lados implicados. Llegado el momento de la ruptura o conflicto, ambas partes tiene su propio interés en arrimarse el ascua de la razón a su sardina. Esto es algo que Allen sabe muy bien. Es por esa razón por lo que quiere exponer los hechos desde un punto de vista frío y objetivo. Pasemos primero por asumir que esto es prácticamente imposible o muy difícil para cualquiera. Entre los muchos motivos que expone en su defensa para exculparse ante el juicio público sobre el posible asunto de pederastia que marcó buena parte su vida, Allen hace un retrato psicológico de Mia Farrow que, exigiéndonos rigor, aunque parezca coherente (entre otras cosas, por el propio relato de algunos de los testigos que declararon en su momento a su favor y de dos de sus hijos, Soon Yi y Moses), podemos dejar del lado de lo impenetrable. ¿Conocemos a Mia Farrow? No. Pero otros argumentos son menos rebatibles, como el hecho de que no llegara siquiera a juicio tras dos rigurosas investigaciones o que se sometiera a un detector de mentiras, pasando la prueba (cosa a lo que Farrow parece que se opuso). Si aún sostenemos la presunción de inocencia como base de nuestros sistemas judiciales, no quedan muchas dudas. Allen se sometió al escrutinio de la justicia y lo pasó indemne. Más complicado sería defender a un Polanski, por ejemplo, que reconoció los hechos y a favor del cual, si asumimos como verídica esta información del libro, llegó a testificar la propia Mia Farrow en su momento.
Nada de todo esto me interesa tanto. Puede que esta información sea relevante para aquellos que no conocieran algunos de estos hechos. No es mi caso. Lo que sí me interesa es descubrir hasta qué punto Allen no esconde nada. Y aquí nos topamos con los pasajes en los que narra su relación con Soon-Yi. En ellos, el director ya octogenario podría haber elaborado, sabiéndose vigilado por ese ojo inmisericorde de la opinión pública, un relato más o menos favorable a su defensa, edulcorando los hechos o describiéndolos de forma que ciertas escenas pasaran de manera más discreta por nuestra imaginación. No es así. Al contrario, Allen expone su relación a sabiendas del efecto negativo que puede provocar en el lector más intransigente. Y no siendo el caso, cuando lo lees, sientes una ligera punzada en tus prejuicios al encararte con la relación entre un hombre que pasaba de muy largo los cincuenta con una joven de veintipocos recién salida de la universidad. Luego, te preguntas, ¿por qué lo juzgo exactamente? ¿Es una mujer de más de veinte una niña que no sabe lo que quiere y desea? ¿Nos hemos vuelto tan puritanos? En la memoria, algunas escenas de Maridos y mujeres, una de sus cintas más brillantes. Pero eso no es lo más relevante tampoco.
Lo relevante es que, a partir de ese momento, hay algo que ha cambiado. Durante buena parte de la lectura de este libro, como ha hecho en tantas entrevistas, Allen intenta mostrarse, no como el gran artista que todo el mundo considera, sino como una persona normal, con un talento destacable, es cierto, pero nada tan “extraordinario” como haber inventado la cura contra un cáncer o una nueva fuente de energía que nos libre de la dependencia del petróleo. Emulando al gran John Ford, Allen podría decir: “yo solo hago comedias”. Y en cierta forma, tiene razón. No es falsa modestia, es la medida honesta de las cosas en un mundo desquiciado por la fama y la notoriedad. Sin embargo, uno nunca acababa de creerle del todo, entre otras cosas porque, al no conocerle íntimamente, era muy difícil separar al hombre real de la figura pública. De la segunda tenemos mucha información, de la primera, aunque creamos lo contrario, ninguna. ¿Quiénes son realmente Woody Allen, Mia Farrow o Soon-Yi? Pues no lo sé. Si lo pienso, no conozco ni a mis propios vecinos de rellano.
Sin embargo, tras estos pasajes en los que Allen narra su relación con su hoy aun esposa, tras poner a prueba nuestra tolerancia, parece que algo ha caído. Y es ahí donde nos encontramos con un hombre real, otro Woody Allen distinto al Woody Allen de siempre, ese Woody Allen que habíamos construido en nuestra imaginación. Un hombre como cualquier otro, con sus virtudes y sus flaquezas. Frágil en su humanidad, desconcertado y lúcido, casi anciano, también. Allen cumple, pues, lo prometido hasta un punto que resulta desgarrador. Como si nos dijera, “ya que no me creéis, voy a obligaros a pasar por este trance a ver si, así, os entra en la dura mollera.” Y pum. De un plumazo, desaparece la imagen mítica, casi cinematográfica, y aparece el rostro humano. Otro Allen que ahora tendremos que aprender a valorar, conocer y apreciar de nuevo. Desde el principio.
Como en otra de sus películas, Allen se somete a un proceso de deconstrucción tan brutal que, cuando acaba, ya no quedan ni las raspas, es puro tuétano lo que tenemos delante. Y por eso este libro es grandioso. Porque nos obliga a cuestionarnos de una manera descarnadamente rigurosa. A propósito de nada es, sobre todo, el testimonio de un hombre contra una sociedad que, estimulada por los medios de comunicación y la llamada sociedad del espectáculo, ha renunciado a toda racionalidad y, por lo tanto, a la verdad. Esta es la batalla que Allen afronta en su texto. Una batalla que libra en dos frentes, el de su figura pública y en su vida privada. Una batalla que sabe de antemano que va a perder. Pero no importa. GERARDO LEÓN