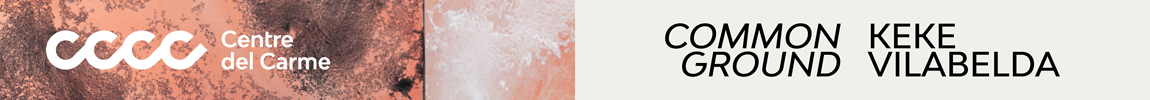La ocasión la pintan calva, dice el refrán. Tantos días de confinamiento les dieron la oportunidad de afrontar esa limpieza profunda de la casa tantas veces planteada como postergada después. Que sí, cuando tú quieras. Que ahora no me apetece. Que hoy estoy muy cansada. Ese era el plan. Pero ahora ya no tenían excusas. Declarado el Estado de Alarma, si de algo disponían era de mucho tiempo libre.
Empezaron por el salón. Allí recogieron recuerdos de los primeros días, cuando se trasladaron al piso después de abandonar la casa de sus padres de una vez y para siempre. Debajo de los sillones, encontraron aquella idea primigenia de cómo pensaban ellos que serían sus vidas en un plazo de diez años y comprobaron que las cosas se parecían un poco, bastante, pero hallaron resquicios aún no cumplidos de lo que habían soñado entonces. Detrás de una estantería, se tropezaron con un par de anécdotas que ya habían olvidado, como aquella vez que cambiaron todos los muebles de sitio para probar otra distribución y después de dos semanas sufriendo los inconvenientes, volvieron a la original, incapaces de reconocer que aquello había sido una metida de pata. O aquel mes que pasaron sin televisión y hablaron entre ellos como nunca, y leyeron varios libros, a ratitos, antes de acostarse, y luego, cuando les dijeron que ya la tenían arreglada, tanto les había gustado la experiencia que no quisieron pasar a recogerla durante otro mes, y cuando lo hicieron se olvidaron de seguir hablando como antes y de leer libros a ratitos o de quedarse en silencio solo para estar escuchando todos los ruidos que hacía la casa, las pisadas de los del piso de arriba, la música del hijo de los de abajo o el crujir del techo y las paredes. Bajo la mesa de centro, tropezaron con todas las veces que ella se había dormido en el hombro de él y, al retirar las sillas de la mesa donde comían todos los días, hallaron todas esas otras en las que él se había quedado dormido en el brazo de ella o se habían quedado dormidos los dos juntos sin acabar de ver esa película que decían que querían ver con tantas ganas.
En el dormitorio, después de sacar toda la ropa, retiraron imágenes de cenas con amigos, cientos, si no miles de copas que tomaron en otros tantos bares y pubs de la ciudad y de tantas otras ciudades que habían ido visitando a lo largo de los años, todo ello envuelto en el recuento de los kilos que habían ido ganando con el tiempo y que ya no les permitía volver a ponerse ciertas prendas. En un cajón, encontraron todas las veces que ella le había dado a él una patada para que dejara de roncar, y en el arcón que había a los pies de la cama todas las otras ocasiones en las que él le había dado a ella una patada por el mismo motivo. De un altillo, sacaron una caja que guardaba, envueltos entre ropa de invierno, todos los reproches que se habían lanzado por hacer ruido al meterse o salir de la cama cuando el otro ya estaba durmiendo. Revueltos, casi hechos una madeja difícil de deshacer, encontraron en otra caja todas esas otras ocasiones que a uno de los dos le había sonado el despertador antes de hora. En la cómoda hicieron acopio de cada una de las noches en las que uno u otro se había desvelado por alguna preocupación, para acabar despertando al de al lado porque no encontraba la postura y buscar, desear, que le preguntara, ¿te pasa algo?, ¿estás bien?, y luego provocar que le dijera alguna palabra de consuelo que le ayudara a caer rendido, dejando al otro desvelado en su lugar.
En la cocina, después de frotar con fuerza los azulejos, rescataron aquella ocasión en la que salió un ratón de no se sabe dónde y ella salió corriendo al salón gritando “qué asco”, “haz algo”, sin pensar por un momento (todavía no habían vivido juntos tanto tiempo y les faltaba experiencia) que a él le daban aún más asco que a ella y que no pensaba tocar a aquel animal vivo por nada del mundo. Al apartar la nevera, se tropezaron con ese día en el que ella casi quema la cocina después de dejarse un cazo vacío en el fuego. Al rascar la encimera, limpiaron con alivio aquella época en la que a ella le dio por hacer magdalenas (o muffins), que se había agarrado con fuerza a cuando él le dio por jugar con la comida y a probar a hacer un montón de platos que necesitaban otro montón de ingredientes extraños con los que luego no sabría qué hacer y casi siempre se acababan caducando junto con su primera paella, el primer cocido que se comieron, la primera tortilla de patatas que, claro, no se parecía en nada (y nunca se parecería) a las que hacían sus respectivas madres.
En el baño, después de mucho frotar y frotar, lograron desincrustar (estaban muy agarradas) todas las veces que les había fallado el calentador mientras se estaban duchando, o cuando se habían quedado sin gel en el momento menos oportuno, o todas esas otras ocasiones que él la sacó a rastras porque no podía esperar más, las tantas veces que ella se retrasaba mientras se arreglaba para salir a cualquier parte, cuando uno de los dos se acababa el tubo de pasta de dientes y se había olvidado de comprar otro de repuesto y otras cosas así. Hay que decir que, en medio de todo este lío de situaciones y emociones, también recogieron otro tipo de recuerdos mucho más íntimos que, por pudor, tiraron rápidamente a la bolsa de basura antes de que nadie pudiera meter mano en ellos de manera poco decorosa.
El problema llegó cuando se metieron en el estudio. Allí, después de sacar a fuerza de plumero recuerdos de viajes a otros países y de vacaciones de Navidad, Semana Santa y veranos en la playa, entre las páginas de unos libros de aventuras, se encontraron con algunos recuerdos de infancia que se habían traído al piso de su vida anterior, cuando no vivían juntos y mucho antes, casi al principio de sus vidas. Eso fue su perdición. El problema de los recuerdos de infancia es que son muy traicioneros porque igual que te envuelven en un estado de armonía con el mundo muy agradable, te absorben de tal forma que pueden arrastrarte hacia el fondo de la memoria, lo cual puede ser muy complicado si sufres de un carácter especialmente sensible. Sin darse cuenta, se dejaron envolver por un tsunami de sensaciones demasiado puras ya para su edad (habían pasado de largo de los treinta). Primero se sintieron de nuevo libres de hacer el tonto sin pasar vergüenza, lo cual les pareció todo un lujo en estos tiempos que corren. Luego, se apoderó de ellos una impresión de deseo sin límites que los mareó como si fueran dos borrachos en el momento más álgido de su borrachera. De repente, sintieron que querían esto y aquello y lo otro de más allá y percibieron que, si nadie se lo daba, cogerían un buen y liberador berrinche. Pero fue cuando se apoderó de ellos el sentimiento de indiferencia ante el futuro, cuando se sintieron realmente perdidos. Eso no se lo esperaban. De repente, todo les daba igual, incluso la limpieza que habían empezado y que no terminaron. Lo dejarían para otra ocasión. GERARDO LEÓN