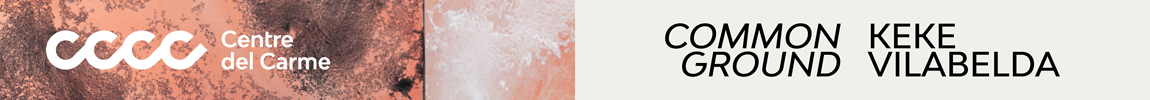Nunca había incumplido una norma. Desde el mismo momento en que llegó a este mundo, enseguida se hizo evidente que iba a ser un hombre que respetaría las reglas sin rechistar. Estaba en su naturaleza. Tanto es así, que ni siquiera el día de su parto trajo ninguna sorpresa a sus progenitores. Nació a los nueve meses exactos de ser concebido. Ni un segundo más ni uno menos. Aunque luego, como es lógico, lo olvidaría, tomó el tiempo que transcurrió desde el instante en el que el esperma de su padre fecundó el óvulo de su madre y ahí hizo sus cálculos para saber cuándo debía asomar la cabeza. El médico que lo asistió no daba crédito. Nunca en su vida había visto una precisión semejante.
Afortunadamente para él, esta cualidad de su carácter no fue, al menos durante los primeros años de su niñez, un gran inconveniente. Sus padres, que también eran gente muy respetuosa con las normas o lo que se conoce como lo “socialmente establecido”, nunca le dieron motivos para desobedecerles, lo que le quitó un gran peso de encima. Siempre les estuvo agradecido por eso. Su padre le dijo una vez, “no hagas lo que veas, haz lo que creas”. Un gran consejo que él seguiría. Pero esto no quiere decir que no tuviera, desde sus comienzos, algún conato de conflicto por ello. Ya en la guardería, se vio que esa inclinación a no desafiar a la autoridad lo iba a distanciar del resto de sus compañeros. Pronto aprendió a hacer sus necesidades sin ayuda, animado por el íntimo deseo de no importunar a nadie, y se sentía molesto cuando otros niños de su edad se ponían a llorar cada vez que sus padres los dejaban para ir al trabajo. Puede que estas no fueran sus palabras exactas (aún no sabía hablar bien), pero, de alguna manera, él se preguntaba a si mismo qué sentido tenía lamentarse por tener que estar allí si había que hacerlo de todas formas. Le parecía un derroche de energía de lo más inútil.
Ese iba a ser su lema a lo largo de toda su larga etapa como estudiante: “ante todo, pragmatismo”. Eso lo libró de muchos problemas que sí afectaron a otros chicos que conoció a lo largo de los años. En el colegio, nunca entregó tarde un ejercicio, ni lo pillaron copiando o hablando con el del pupitre de al lado, ni tirando nada al suelo, ni perdiendo el tiempo en los pasillos entre clases, sus libretas estaban tan pulcras y bien organizadas que llegaron a ser un ejemplo para todos y siempre llegó a los exámenes con la lección razonablemente aprendida. En el instituto, aunque trató de eludirlos (jamás se sentó en la última fila de la clase), cuando los chicos más broncos buscaban importunarle, él se sometía de buen grado. ¿Para qué oponer resistencia?, pensaba. ¿Que ellos se creen mejores? Pues que se lo crean. Pobres almas mezquinas, se decía, mientras, en su fuero interno, se regodeaba pensando que ya vendría la vida a ponerlos después en su lugar, como le había dicho su padre. Él iba a lo suyo. Y así fue superando fases.
Esta misma filosofía de obsesivo cumplimiento con el deber requerido por la autoridad correspondiente, condujo también su vida en la universidad (en los cinco años exactos en los que terminó su carrera, jamás faltó a una clase). Gracias a ello, más que a su interés por aprender, pudo pasar los cursos con notable éxito y solo sus propios límites intelectuales le impidieron hacer mejor currículo. Luego, metido de lleno en el despiadado mundo laboral, donde entró muy temprano gracias a ese mismo espíritu obediente, mostró la misma devoción a las reglas. Es cierto que eso siempre lo mantuvo en las capas medias de su profesión, viendo, a veces con cierta amargura, cómo otros lo superaban por culpa de su falta de ambición y su fobia a poner zancadillas (cosa que le criticaban a sus espaldas, especialmente sus superiores; qué tío más raro, decían), pero eso tampoco impidió que fuera relativamente feliz. Como en su etapa de estudiante, nunca faltó al trabajo, cuando se ponía enfermo lo calculaba para que coincidiera con el fin de semana y nunca esperó nada que no le entregaran en consideración a sus méritos. Jamás le pusieron una multa.
Entonces llegó el virus. Y con él la declaración del Estado de Alarma que confinó a toda la población dentro de sus casas. Para un hombre acostumbrado a obedecer, aquello no supuso ningún problema. Si había que encerrarse, pues uno se encerraba y se acabó. Él veía las noticias en la tele y se escandalizaba de ver a aquellas personas que se saltaban la cuarentena de manera tan caprichosa. Pero, ¿en qué estarán pensando?, se decía, mientras se llevaba las manos a la cabeza. Por el contrario, él casi sentía un cierto placer con este nuevo orden que le habían impuesto. En cierto modo, ni él mismo hubiera imaginado un paraíso mejor y, por primera vez, se sintió cómodo en el mundo. Claro que habría siempre algún detalle por perfilar, pero, en líneas generales, por primera vez sabía qué debía hacer sin cuestionarlo ni verse obligado a hacer planes alternativos que, además, debía imaginar, cosa que él sabía que nunca se le había dado bien.
Pero aquella mañana que fue a tirar los envases, todo cambió. Bajó a la calle por las escaleras, para no cruzarse con ningún vecino. Luego, se acercó al contenedor que había a cinco metros justos del portal del edificio donde vivía y depositó la bolsa. No había nadie más en la calle. Decidido a no ocupar la vía pública más de lo necesario, se dirigió sin demorarse hacia su casa. Entonces, tuvo aquella idea. ¿Y si, antes de subir, se daba una vuelta a la manzana? La idea, al principio, lo horrorizó. No, no puedes hacer eso, se dijo. Pero la idea ya se había instalado en su cabeza y no lo dejaba en paz. En realidad, llevaba semanas encerrado y se sentía físicamente un poco débil. Una cosa era cumplir con el confinamiento, y otra que su cuerpo no se resintiera por la carencia de vitamina D causada por la falta de sol o la opresión que le provocaba la permanente visión de las paredes de su pequeño piso. Se dijo, ¿y si? Y luego dijo, no, imposible. Pero… por una vez. Al fin y al cabo, él nunca había roto una sola regla. Si contaba todas las normas que habían incumplido la mayoría de las personas que conocía y teniendo en cuenta sus antecedentes, ¿acaso no tenía él un buen crédito de culpa para malgastar? Una vez. Solo por probarlo, se dijo.
Y así, se desvió de la puerta de su edificio y comenzó a caminar. Los primeros pasos fueron algo dubitativos. Se sentía confuso y, al mismo tiempo, maravillado ante la nueva experiencia. Era como un bebé que estaba aprendiendo a andar de nuevo. Así que esto es lo que se siente, pensó. Recorrió como unos veinte metros. Todo el cuerpo le temblaba de pura emoción. Luego, recorrió cinco más. El momento más crítico llegó cuando tuvo que doblar la primera esquina. ¿Y si la policía le estaba esperando al otro lado? Primero asomó un pie. Luego, el otro. Después, adelantó lentamente el cuerpo hasta que su ojo derecho empezó a cubrir la siguiente calle. Se rio de puro nerviosismo. Nadie lo esperaba. Así, siguió caminando y llegó hasta el siguiente recodo (en algún momento sintió que los tobillos le estaban fallando). Después, al siguiente. Así, continuó caminando cuando se dio cuenta de que no solo le preocupaba que lo detuvieran los agentes de la ley. ¿Y si alguien lo veía desde alguno de los balcones de los edificios que le rodeaban y lo delataba? ¡Allí, allí!, imaginaba que gritaba alguien desde alguna ventana próxima, por encima de su cabeza. En los periódicos había leído de algún caso parecido. Apretó fuerte los dientes y cerró los ojos en un gesto que él consideró que era pura valentía y, poniendo la mano en la pared para guiarse, cuando, calculando mentalmente, creyó que había llegado al siguiente tramo, los abrió. ¡Ja!, se dijo a sí mismo (aunque lo habría gritado a los cuatro vientos, no lo creyó prudente y se reprimió). Tampoco había nadie. Así, llegó tranquilamente al portal. Sacó la llave y la introdujo en la cerradura, sintiéndose a salvo, protegido. Fue cuando se empeñó en dar una segunda vuelta cuando lo pillaron. En la cara de los policías que lo detuvieron le pareció ver el rostro enfurecido de sus padres. GERARDO LEÓN