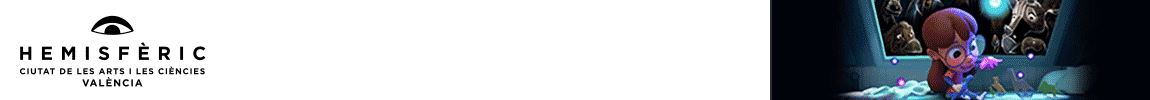Título original: The Post · Stephen Spielberg · USA · 2017 · Guión: Liz Hannah, Josh Singer · Intérpretes: Meryl Streep, Tom Hanks, Bob Odenkirk…
Título original: Zama · Lucrecia Martel · Argentina · 2017 · Guión: Lucrecia Martel · Intérpretes: Daniel Giménez Cacho, Matheus Nachtergaele, Lola Dueñas…
En la última imagen de Los archivos del Pentágono, Katherine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del prestigioso diario The Whasington Post, y su director, Ben Bradlee (Tom Hanks), caminan hacia el fondo de la escena rodeados por las máquinas que forman las tripas del periódico. La imagen nos remite a aquel último plano de Casablanca en el que Claude Rains y Humphrey Bogart caminaban también hacia aquel horizonte envuelto en niebla con el que se cerraba la película. Como en el clásico de Michael Curtiz, podríamos decir que, en la cinta de Steven Spielberg, tras esa última imagen había nacido una hermosa amistad. La imagen posee un gran poder evocador, tanto por su composición (empleando una grúa que se eleva por encima de los personajes), como dentro de los márgenes del argumento que expone la cinta. Es una imagen de claras connotaciones épicas y, al mismo tiempo, profundamente nostálgicas. Detrás de los personajes, los ejemplares con la última edición del periódico ascienden hacia el cielo como una serpiente con las últimas noticias de un escándalo mayúsculo que apunta a la administración del gobierno del presidente Nixon. La guerra por la conquista de la libertad de prensa había comenzado y la primera gran batalla se iba a zanjar con una sonora victoria. Esto es, al menos, lo que Spielberg nos da a entender.

Lo primero que cabe celebrar de la última producción del director de Encuentros en la tercera fase lo hallamos en las virtudes de un guión que enlaza con maestría fondo y trama. Hacía mucho tiempo que, como espectadores, no teníamos la oportunidad de disfrutar de un relato tan bien construido. Hacíamos referencia en el párrafo anterior a la película de Curtiz y la relación no es gratuita, pues si algo caracterizaba eso que podríamos denominar “el cine clásico de Hollywood” era el esmero que ponía en la construcción de sus historias. Una sana costumbre que el cine mainstream norteamericano actual parece haber olvidado desde hace demasiadas décadas (de ahí que haya ido perdiendo prestigio a ojos de buena parte de la crítica y los espectadores). En este sentido, Liz Hannah y Josh Singer, acreditados autores del libreto en el que se sostiene este largometraje, han hecho un trabajo contundente, sin fisuras, que consigue tener enganchado al espectador desde el principio hasta su resolución.

Pero, como todo buen cinéfilo ya sabe, un buen guión siempre se puede estropear si cae en manos poco apropiadas. No es el caso. Heredero y (allá por los años ochenta del siglo pasado) renovador de esa misma tradición clásica, Spielberg lleva a imágenes el texto de Hannah y Singer con un pulso segurísimo. A un nivel narrativo, no encontraremos en Los archivos del Pentágono un plano que resalte especialmente sobre los demás ni ninguna pirueta estética destacable. De hecho, casi nos atreveríamos a decir que esta puede que sea una de las producciones de Spielberg donde su batuta quizá se perciba con mayor discreción. Como en los inicios de su carrera, el director de E.T. pone su saber al servicio del relato para construir un thriller subyugante, trazado con una gramática sin alardes (más allá de algún golpe de efecto para enfatizar la sorpresa) pero muy efectivo a la hora de dirigir las emociones del público. Y esto no es poca cosa. Desde el primer momento, todos intuimos cómo acabará el conflicto que aquí se pone en juego, pero eso no es impedimento para que quedemos atrapados en la red que Spielberg nos va tendiendo una secuencia tras otra. Una labor de puesta en escena impecable, más un refinado ejercicio de montaje (justo es destacar la labor de los montadores Michael Kahn y Sarah Broshar) cierran con éxito la operación.

Sugería el guionista Aaron Sorkin a propósito de la exitosa serie El ala oeste de la Casa Blanca, que su trabajo no era una traslación realista de los mecanismos de la política de su país. De ser algo, era una idealización apropiada para crear una ficción entretenida. Y algo parecido sucede aquí. Como en la serie de Sorkin, Los archivos del Pentágono es una abstracción construida para trabar un relato y, con este, un mensaje. Y la estrategia funciona muy bien. Spielberg pone sobre la mesa una cuestión que, si bien sitúa en el pasado, atañe a la sociedad contemporánea: la necesidad de una prensa libre que se enfrente a los siempre pérfidos tejemanejes de aquellos que ostentan el poder. Y, como decimos, consigue con creces su objetivo. Spielberg y su equipo manejan con sabiduría las herramientas de la identificación, haciendo de la guerra que libran sus protagonistas contra el gobierno de Nixon nuestra propia guerra. Basta abrir cualquier diario (o echar un ojo a sus versiones on-line) para empatizar con esa lucha que emprenden Katherine Graham y Ben Bradlee. Una guerra contra el poder, pero también contra nosotros mismos, contra nuestra propia responsabilidad frente a la corrupción de un sistema que encuentra en nuestros miedos su mejor aliado. Henchidos de orgullo, salimos de la sala satisfechos de encontrarnos, por una vez, en el lado correcto.

Lástima que, en las últimas secuencias, Spielberg no pueda evitar caer en la tentación de hacer un alegato excesivamente explícito de su mensaje. Y es ahí donde, quizá, a algún espectador se le caiga parte del equipo que ha consentido en cargar hasta ese momento. Y es que una cosa es implicarnos en la necesidad de una prensa libre que defienda la verdad frente a los intentos desesperados del poder por obstaculizarla, y otra muy diferente que quieran vendernos esa imagen de caballeros sin espada que trata de construir en su alegato. Y por ahí no puede pasar ningún espectador mínimamente consciente de hasta qué punto esa labor se ha convertido, hoy en día, en un espectáculo no siempre tan noble. Será en ese momento, ante esa imagen final que comentábamos antes, cuando nos asalte esa sensación de nostalgia al pensar si esa guerra épica que acabamos de presenciar no será cosa de aquel pasado que, precisamente por eso, por ser pasado, ya pasó.

En las antípodas del cine de Spielberg se encuentra la última producción de la directora argentina Lucrecia Martel, Zama. Aquí, donde Spielberg se aferraba a los mecanismos del cine clásico, Martel apuesta por disparar en una dirección completa y radicalmente diferente.
Lo primero que hay que considerar a la hora de enfrentarse a un trabajo como Zama es que, al contrario que en la cinta de Spielberg, aquí el argumento no es lo más relevante. Casi podríamos afirmar que no existe algo que se entienda como tal. Sí hay unos sucesos, por supuesto, y hay unos personajes. Recapitulando la información que nos da la película, podríamos decir que Zama nos cuenta la historia de Diego de Zama, un funcionario de la corona española destinado en las lejanas tierras americanas a finales del S. XVII. Zama, el personaje, desea volver a España y para ello debe contar con el consentimiento del rey. Pero las cosas no serán tan fáciles y tendrá que asumir que su posición en la compleja estructura del estado no es muy favorable para sus intenciones. Desesperado, se embarcará finalmente en una travesía para capturar a un delincuente rebelde que supondrá un alto coste para su vida. Esta es, podríamos decir, la “trama” que articula esta película. Ahora bien, como en el resto del cine de Martel, aquello que se supone nos concierne no queda claramente expuesto. Martel pone los elementos, pero será el espectador el que tenga que ir entresacando de cada pieza esas relaciones que den al conjunto su último sentido.

Esta estructura fragmentada vendrá a condicionar las decisiones visuales sobre las que la directora argentina sostiene su apuesta formal. Tenemos, pues, una serie de secuencias protagonizadas por este personaje que monopoliza cada imagen, único nexo de unión entre ellas. Lucrecia Martel rechaza, además, toda intención preciosista en la creación de sus imágenes, podríamos decir, incluso, que poética. No hay entre las secuencias ninguna musicalidad y la transición entre ellas es, por ello mismo, deliberadamente cruda. Poco ayuda a suavizar esa relación el hecho de que Martel se salte en su película toda intención de cronología. Hay en Zama, por supuesto, una linealidad temporal (un antes y un después o, mejor dicho, lo siguiente), pero esa relación no condiciona aquello que nos están relatando.

¿Y qué nos cuenta Zama? Lucrecia Martel viaja hacia el pasado para hablarnos de algunas cosas y, en concreto, como en la cinta de Spielberg, de los mecanismos del poder. Zama es un funcionario del estado cuya vida está condicionada por el capricho de su majestad. Pero, como iremos comprendiendo a lo largo de la película, Diego de Zama es, en realidad, un absoluto don nadie. Así, este hombre atrapado en una tierra que no es la suya se bate contra un sistema que le ignora y contra el que, al final, comprende que no puede hacer nada. No resulta muy difícil hacer las semejanzas entre el mundo de este individuo anónimo y el nuestro. Frente a las prerrogativas del poder, el hombre corriente se queda en un mero siervo sin muchas oportunidades de dirigir su destino. Zama lucha, así, contra un muro invisible, pero que marcará su trágico destino. El otro asunto que Martel pone en juego aquí es la confrontación entre ese mundo, aparentemente más civilizado, que representan los conquistadores, con el mundo tribal que representan los pobladores de estas tierras vírgenes. Y aquí encontramos quizá alguna de las escenas más poderosas y sugerentes de toda la película. En plena batida para capturar a los rebeldes, el grupo que acompaña a Zama es atacado por una partida de indígenas. La escena es brutalmente conmovedora en su sencillez, explotando con elegancia toda la violencia que encierra la situación. Como en tantos otros momentos, no hay aquí gran cosa que explicar. En la conflagración entre esos dos mundos queda bien expuesto su mensaje.

Ahora bien, podríamos decir que donde Martel encuentra sus mejores apuestas, se hayan también sus flaquezas. Cierto es que nos equivocaríamos al evaluar su trabajo bajo los mismos paradigmas del cine de entretenimiento en el que se inscribe una obra como la de Spielberg, por poner un ejemplo. Lucrecia Martel no quiere ni busca entretener al espectador, al menos, en el sentido en el que entendemos que trata de hacerlo el cine más comercial. Martel quiere que su público mire con atención y sea él mismo el que extraiga sus propias conclusiones y el placer estético de aquello que le propone la pantalla. Pero, aceptando su apuesta sin reparos, no podemos sustraernos al hecho de que, despojada toda intención de construir un relato al uso, extraída de las imágenes toda aproximación poética, musical, la estructura que nos propone nos resulte, salvo en algunos momentos, emocionalmente redundante. Y ahí, antes de caer en un cierto y cómodo sopor, uno se pregunta hasta qué punto le interesa esa reflexión a la que nos incita. GERARDO LEÓN