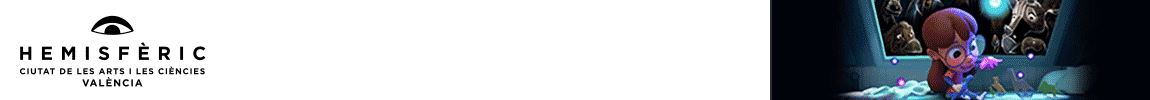Título original: 1917 · Sam Mendes · USA · 2019 · Guión: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns · Intérpretes: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Benedict Cumberbatch, Colin Firth…
Título original: The Lighthouse · Robert Eggers · USA · 2019 · Guión: Robert Eggers, Max Eggers · Intérpretes: Willem Dafoe, Robert Pattinson…
Parece que fue ayer mismo, pero en realidad ha pasado ya algún tiempo desde que Steven Spielberg rodara su cinta Salvar al soldado Ryan. Gran urdidor del cine de entretenimiento contemporáneo, Spielberg no solo revitalizaba un género, el bélico, que ya parecía de otra época, sino que, además, instauraba las claves formales y argumentales en las que se iba a asentar su, entonces, futuro. Esta renovación iba a estar basada, al menos, en dos elementos. Desde el punto de vista formal, se trataría de colocar la cámara junto a los soldados que participan en el conflicto para sufrir con ellos los peligros que les esperaban, el silbido de las balas, la amenaza y el impacto de las bombas, la sensación de indefensión; en definitiva, que viviéramos con ellos las mismas sensaciones físicas, una experiencia no solo descriptiva, sino de inmersión. También en el aspecto argumental se iban a establecer nuevas premisas o paradigmas. Ahora ya no se trataba de contar o inspirarse en grandes acontecimientos históricos para crear tramas más o menos ficticias. La clave se encontraba en describirnos el sufrimiento al que la guerra sometía a ese soldado anónimo sobre el que se cernía la amenaza de una muerte casi segura o, por lo menos, probable. Ambos ejes apuntalan el último trabajo de Sam Mendes, 1917.

Nos transporta la nueva cinta de Mendes a la Primera Guerra Mundial, en tierras francesas. Dos cabos del ejército británico de apellidos Schofield y Blake, son reclutados para una misión de alto riesgo: hacer llegar al oficial responsable del 8º batallón la orden de detener el ataque planeado a la mañana siguiente contra los alemanes. Creyendo al enemigo debilitado y replegado de la primera línea del frente, las tropas se han lanzado contra él para consumar su definitiva derrota. Pero, según han demostrado los informadores al alto mando, la maniobra alemana es en realidad una trampa que llevará a 1600 soldados a un matadero. Aislado e incomunicado, el 8º batallón desconoce estos hechos, razón por la cual Schofield y Blake deben alcanzarlo para dar parte y detener, así, la ofensiva prevista. ¿Llegarán a tiempo?

Como hiciera Spielberg en Salvar al soldado Ryan, la cinta de Mendes coloca al espectador junto a sus dos protagonistas para seguirlos en su peligroso viaje. De esta forma, el mayor interés de la película no se encuentra tanto en los sucesos concretos ni en la excusa argumental que los va a animar, como en tratar de convencer a ese espectador de que se encuentra él mismo en medio del campo de batalla. Rodada en dos (falsos, parece ser) largos planos secuencia, la cinta se desarrolla, así, bajo la premisa de narrar en tiempo real las dificultades a las que van a enfrentarse los personajes. Y aunque a la cinta de Mendes le pesa el recuerdo del antecedente de Spielberg restando cierta frescura u originalidad a su propuesta, tampoco hay que desdeñar del todo la capacidad del director para sorprender a su público. Mendes ha creado una pieza que intenta hacernos reflexionar sobre el horror de la guerra, y qué mejor manera de lograrlo que mostrarnos, de la forma más descarnada e impactante posible, sus consecuencias, su resultado directo. No se trata de dar cuenta de las cifras ni de los sucesos más relevantes, sino de confrontarnos a las condiciones de la batalla: la visión de los cuerpos mutilados, la mala situación de salubridad, las inclemencias del tiempo, la presencia y dimensión del armamento, la estrechez e indefensión de las trincheras, etc. Poco a poco, Mendes nos va haciendo inventario. Tras cada recodo, después de cada colina, se presenta una nueva sorpresa ante nuestra mirada.

Pero donde quizá la cinta se vuelve más interesante no es en la habilidad que demuestra Mendes y su equipo en este trabajo de reconstrucción de este paisaje del horror, sino en el momento en el que los soldados se enfrentan al fin a un oponente que aquí queda desdibujado, sin rostro. Sin despegarse demasiado de lo propuesto por Spielberg (hay varias secuencias y situaciones que lo homenajean), el director juega sus cartas y busca nuevos charcos donde atracar sus naves. La guerra de Mendes, como cualquier guerra, coloca al soldado en una frágil línea entre la vida y la muerte. Tras un inesperado golpe, el cabo Schofield pierde el conocimiento y, cuando despierta, se encuentra ante un escenario de pesadilla. Ha caído la noche y ha perdido mucho tiempo. Para alcanzar su meta final, debe cruzar ahora un pueblo en llamas. Reanudada la marcha, una figura aparece frente a él. Comienza así una desesperada persecución. Como en la cinta de Spielberg, la impresión de ser alcanzado por una bala es muy vívida y realista. Las sombras fantasmales que las llamas levantan en la noche, la desorientación espacial, la duda de estar dirigiéndonos en la dirección adecuada acosan al soldado y al público de la butaca.

Concebida como un viaje, la mayor complicación a la que se enfrenta este tipo de trabajos se encuentra en el interés que pueda despertar en el espectador los distintos sucesos o dificultades que vayan sorteando los personajes a lo largo del camino. Y aquí quizá es donde la película de Mendes encuentra sus mayores flaquezas. Sustentada en una línea argumental muy esquemática (llevar a tiempo un mensaje de un lugar a otro), no se trata tanto de resolver un misterio como de ir urdiendo una dificultad cada vez mayor y, con ello, mantener la tensión en las distintas etapas del trayecto. Y aquí algunas soluciones demasiado azarosas pondrán a prueba la credibilidad y solvencia de lo narrado. Mendes ha construido una pieza que ofrece al espectador una buena experiencia cinética, pero quizá ciertas soluciones argumentales, demasiado entregadas a la casualidad, no acaben de satisfacer las expectativas creadas. Cine de concepción clásica dentro de los parámetros tradicionales de la industria anglosajona (los buenos y los malos siguen siendo los de siempre, me pregunto cómo se verá esto en Alemania), que ofrece al público buenos momentos en una cinta que difícilmente se puede apreciar fuera de la sala de cine, otro reto que asume y que acierta a encauzar, pero a la que le falta algo de profundidad dramática. Mendes pone la cámara al lado de los soldados, pero, de alguna forma, se olvida de ellos como ejes de la trama, dibujando unos perfiles psicológicos de construcción demasiado sencilla. Como en la cinta de Spielberg, lo relevante aquí es la experiencia visual sobre la intelectual o el análisis histórico o político o incluso moral-filosófico de lo que muestra (por eso recurre a un suceso completamente inventado). Cine que apunta a las entrañas, al espectáculo. Y lo hace bien, garantizando un buen rato de entretenimiento, pero al que, pasado el tiempo y ciertas experiencias, le falta carga de fondo.

La que quizá anda sobrada de esa carga es al segundo largometraje del realizador estadounidense Robert Eggers. Nos sitúa el autor de El faro en los últimos coletazos del siglo XIX para llevarnos hasta una pequeña isla, apenas una roca en medio del mar, a la que llegan dos hombres del mismo nombre, Thomas, para encargarse del cuidado del faro que da título a la película. Poco más que decir. A partir de ese momento, los dos hombres se reparten las tareas de acuerdo con el cargo jerárquico que desempeña cada uno. El viejo Blake se reserva para sí el cuidado de la lámpara del faro, la tarea menos engorrosa y más agradecida. Mientras, el joven y menos experimentado Howard tendrá que ocuparse del trabajo más sucio de limpieza de las dependencias y la maquinaria que hacen funcionar las instalaciones. Al principio, la relación entre ambos parece transcurrir con cierta armonía, pero el aislamiento forzoso y los recelos empezarán a empujarlos uno contra el otro hasta caer en la locura.

No resulta fácil descifrar cuál es el sentido último de un trabajo como El faro. Eggers coloca en pantalla a estos dos personajes y parece que los deja moverse a su aire, como si, tal y como ocurre en la propia ficción, ambos se sintieran aislados y, por lo tanto, protegidos, alejados de la mirada ajena, como si ignoraran que están siendo vistos, vigilados por el espectador de la sala. A esto añade el director y co-guionista una serie de imágenes que no sabemos si surgen de la imaginación o el estado de enajenación al que, poco a poco, van llegando esos mismos personajes, o funcionan de manera autónoma, como sugerencia, reflejo de las fuerzas que está desatando. El conjunto funciona, así, como un aparato que apunta a los más íntimo del espectador, a un lugar que no siempre se sitúa en el plano de lo racional, sino a las emociones y la comprensión más primaria de uno mismo.

No es casualidad que entre los referentes a los que apela la cinta se encuentre el escritor estadounidense Henri Melville, autor cuya obra se sitúa próxima al tiempo en el que trascurre su acción, aunque creo que tampoco andaríamos desencaminados si apelamos también a Joseph Conrad. La obra de ambos escritores se sitúa en ese momento de transición entre el mundo antiguo y el moderno que estaba ya desarrollándose alrededor de la Revolución Industrial que iba a cambiar el mundo, no solo por el desarrollo tecnológico que iba a implicar, sino también en la cosmogonía, el nuevo orden mental o psicológico, cultural que iba a regir la mente de los hombres, al menos, en el Occidente civilizado. Sin embargo, tras las apariencias, El faro viene a sugerirnos de nuevo que las cosas no están tan claras. Eggers, como Melville, como Conrad, como Lovecraft o Poe, viene a decirnos que debajo de ese manto civilizado se encuentra el mismo Hombre temeroso e indefenso ante las fuerzas de la naturaleza, ese Hombre (esa Humanidad) bajo cuyo cortex cerebral todavía permanecen los restos de lo primitivo y su visión mitológica del mundo.

Pero la comparación con ambos autores no termina ahí, en el fondo. También la estructura de esta película está condicionada por la influencia de ambos autores, una forma de narrar que no está entre los modelos de ficción contemporáneos, cosa que, seguro, puede desconcertar a muchos espectadores. Como en Moby Dick, como en El corazón de las tinieblas, El faro comienza con una situación muy sencilla de comprender: un hombre se hace ballenero para ganarse la vida, cruza un río para encontrar a otro hombre o, como es el caso, va a desempeñar un trabajo de farero. Lentamente, sin embargo, esta situación inicial tan cotidiana, se va desdibujando para ir entrando en un mundo de pesadilla que, curiosamente, es el propio estado mental de los personajes. Lejos, aislados de la civilización, brotan los monstruos del pasado, la lógica del orden se desvanece y aparece la bestia interior. Eggers arranca el velo de esa civilización para, como hacían Conrad o Melville, revelarnos el poso de superstición y locura que palpita bajo las apariencias.

En el apartado formal, Robert Eggers toma algunas decisiones muy concretas. En primer lugar, decide rodar en película y en formato cuadrado. La excusa parece rendir homenaje al expresionismo alemán o directores como Dreyer, se ha hablado en algunos comentarios de Firtz Lang o Murnau. A pesar de estas relaciones, Eggers no logra, sin embargo, despegarse de los códigos del lenguaje moderno. Hay ciertas formas estéticas que ya no se pueden imitar. Ese formato cuadrado que le da la imagen de cine sí le sirve, en cambio, para crear ese ambiente opresivo que insufla a toda la cinta. El faro es, sobre todo, una película que transcurre en un espacio concreto. Espacio que se cierne sobre los personajes y que oprime la mirada del espectador hasta que la recluye en él. Pero, incluso, cuando salimos al exterior, la vista sigue sin liberarse de esa opresión ante el ataque de la lluvia o el miedo a ese mar enardecido, misterioso, fuente de terrores ancestrales, que nos empuja, como les ocurre a los dos fareros, a desear refugiarnos dentro y huir de ello. El empleo casi musical del sonido acude para acentuar esa impresión de soledad y desamparo frente a lo inexplicable. Son sonidos cotidianos, el golpeteo de la tormenta sobre las ventanas, el tic tac del péndulo del reloj de pared, que, como sucediera en El caballo de Turin de Bela Tarr (sin duda otra referencia de esta cinta), se ciernen sobre nosotros como anuncio del drama que nos amenaza, una mano fantasmal, la de la naturaleza, que golpea las entradas de nuestra mente.

Colaboradores necesarios para este viaje interior se encuentran dos actores en estado de gracia, Willem Dafoe y Robert Pattison, impagables en sus papeles de Howard y Blake. Decía Jaime Rosales en su libro El lápiz y la cámara que el subtexto y sentido último de una película no lo da el guion, sino la interpretación, una aseveración que viene como anillo al dedo en este caso. De los rostros y los gestos de ambos actores entendemos aquello que emanan las imágenes: la locura del alcohol que desinhibe nuestras pasiones, el peso de la culpa, la lucha de lo joven contra lo viejo, lo nuevo frente a lo caduco, Ahab y Sturbuck, la experiencia de la vida ante la arrogancia a la que nos anima la falta de la misma, lo racional contra lo irracional, todo está ahí. Es en esas secuencias ahogadas por los efluvios de la bebida, entre explosiones emocionales provocadas por la borrachera que, luego, caerán en la más absoluta desesperación ante el futuro incierto de la vida, cuando nos reconocemos. GERARDO LEÓN